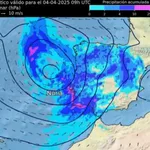
Cádiz
Naturaleza esperpéntica

El podemismo que ocupa las instituciones municipales gracias al PSOE anda revuelto por las depuraciones propias del centralismo democrático, pero también por la Semana Santa. Los ánimos podemitas están crucificados entre su querencia laicista, que les llevaría a diseñar una sociedad en la que la religión (católica) sería cosa del pasado, y los electores y el dinero de los turistas, que les incitan a poner en sordina sus furores ideológicos y a hacer valer la naturalidad (Pablo Iglesias dixit) con que viven su inserción en las tradiciones populares de nuestro país. Porque ahora resulta que las ceremonias religiosas de Semana Santa son eso, tradiciones populares.
Así es como el alcalde de Cádiz, tal vez por devoción, se dispone a participar en una procesión con su madre en vez de presidir las celebraciones, como le corresponde. En Santiago de Compostela se diseñan equilibrios entre cristianos y musulmanes. En Madrid no hay mejor momento que este para practicar la austeridad presupuestaria. En Ferrol se amenaza con suprimir los festejos y se monta un recorrido alternativo (hay mucho que ver: allí nacieron Pablo Iglesias y Francisco Franco). En Murcia, finalmente, los regidores de izquierdas se esfuerzan por prohibir los símbolos religiosos en cualquier espacio de titularidad pública.
Las tensiones a las que se enfrenta la ultraizquierda reflejan la índole esencialmente propagandística de la formación morada. Se puede concebir una política encaminada a deslindar con más delicadeza el ámbito público de las manifestaciones del culto católico. De ser así, sin embargo, no se iría a la actitud que caracteriza a Podemos y antes, al PSOE, en particular en tiempos de Rodríguez Zapatero. Se iría a una negociación de largo plazo, prudente y en la medida de lo posible desideologizada. Se hace lo contrario porque lo que se quiere es hacer propaganda anticlerical, que es de los pocos asuntos que siempre ha conseguido unir a la izquierda española.
Las manifestaciones de la pulsión anticlerical han solido ir acompañadas –en todas partes– de una explosión de vulgaridad que es como una reliquia del antiguo anticlericalismo cultural propio de las sociedades europeas de antes de las revoluciones liberales. Es un aspecto carnavalesco que cobró, después de estas, un tono siniestro y repugnante que antes no tenía. Este nuevo cariz se debe a las pretensiones políticas que adquirió entonces. A partir de ahí, las manifestaciones anticlericales se deslizan por esa pendiente.
Los motivos no están claros. Tal vez se deba a la naturaleza de la izquierda de nuestro país, más visceral que reflexiva y mucho más destructiva que creadora. Quizás sea porque la naturaleza de la sociedad española no deja de ser católica, como demuestra –entre otros muchos hechos– la Semana Santa, sin que eso vaya en detrimento de la tolerancia y la apertura, al revés. O tal vez la causa esté en el intrínseco realismo de la mentalidad española, que le lleva a no poder tomarse en serio ciertas cosas. El caso es que el intento de establecer una separación drástica de lo público y lo religioso –no digamos ya el de poner en marcha una religión laica, como aún apuntan algunos nostálgicos podemitas y socialistas– está condenado al ridículo. El laicismo tiende por tanto a acciones que resultan siempre sobreactuadas, paródicas, de naturaleza esperpéntica.
Esto puede parecer inofensivo, pero no lo es tanto. A falta de cauces más contenidos, y como el anticlericalismo español sabe de su muy limitada potencia, la violencia siempre está ahí, a flor de piel: el desprecio, el insulto, la blasfemia en su caso. No irá más allá porque, gracias a Dios, no estamos en el año 1909, ni en 1931, ni en el 36. Aun así, los mimbres del fanatismo siempre están listos.
✕
Accede a tu cuenta para comentar


